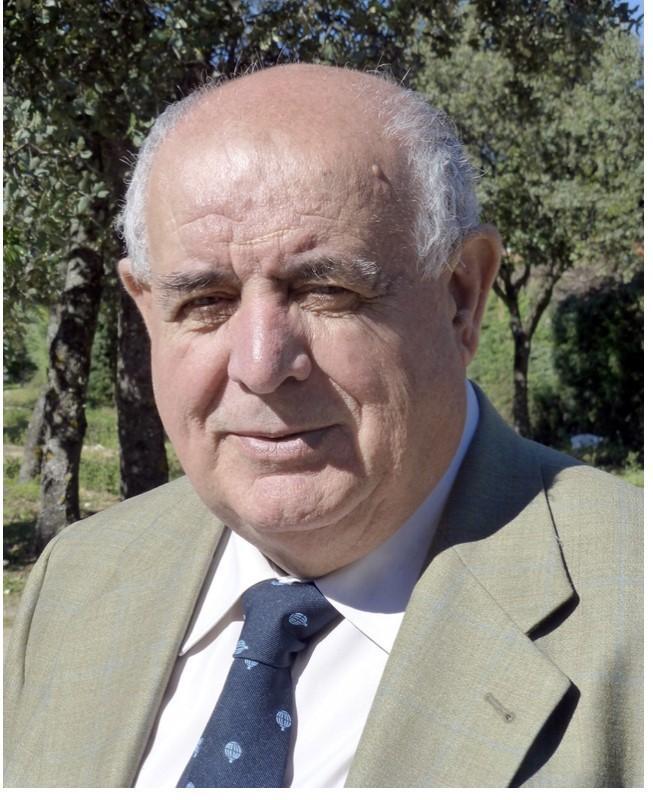Introducción
El atentado contra el Rey Alfonso XIII el día de su boda, el 31 de mayo de 1906, se debe enmarcar dentro de una serie de ellos protagonizados por anarquistas contra mandatarios de los más diversos países. Sin ir más lejos, en España, estaban recientes los que habían costado la vida a D. Antonio Cánovas del Castillo, el apuñalamiento de Maura, que se salvó por poco, y otro el año anterior en la misma fecha, en París contra el mismo Rey Alfonso XIII. Los anarquistas creían que, eliminando la cabeza de la pirámide social, y que, por una especie de milagro, se produciría la revolución que ellos preconizaban. Era un craso error, pero daba lo mismo. La mayor parte de la gente ignoraba cuáles eran las ideas anarquistas y que los grupos de ellos que entonces existían en nuestro país hubieran sido incapaces de gestionar cualquier tipo de cambio revolucionario.
El estudio de este atentado presenta una serie interesante de cuestiones que vamos a tratar de recoger de la forma más abreviada que nos sea posible. Una muy importante es todo lo relacionado con la posibilidad de prevenir atentados de este tipo. Otra cuestión sería narrar lo que ocurrió, que son datos sobre los que, afortunadamente, no existe discusión y la tercera, las consecuencias y repercusiones de este atentado.
Es de gran ayuda para desarrollar este tema el conocimiento de técnicas de empleadas en la protección de personalidades, porque nos ayudarán a comprender mejor las dificultades que entraña la prevención de aquellos atentados en los que actúa un solo autor que no quiere huir del lugar porque está dispuesto o bien a morir o bien a ser detenido. Este es el caso dentro de los que se estudian en esa técnica de protección que mejor encaja en los hechos que vamos a relatar.
1.- Los problemas institucionales
Mao Tse Tung ha afirmado en una de sus obras sobre la guerra de guerrillas: “Mata a uno y asustarás a diez mil”. El atentado contra una personalidad tiene varios mensajes, que conviene descifrar: uno, para los iguales de aquel contra quien se ha atentado. A éstos se le viene a decir que nadie de igual categoría escapará a la larga mano de la organización terrorista. Dos, para los de categoría inferior: si podemos matar al Rey, lo podemos hacer con cualquiera.
El llamado “efecto eco” o de propaganda es también un elemento importantísimo que influye desde la elección de la posible víctima y del momento hasta el medio empleado hacerlo. Se debe matar haciendo el mayor ruido que sea posible, por eso es la bomba el instrumento ideal, o mucha sangre, lo que convierte al puñal en la mejor alternativa de la bomba. Ambos, puñal y bomba, fueron los instrumentos más utilizados por los terroristas anarquistas. Por todo esto se debe elegir con sumo cuidado el momento en que debe tener lugar el atentado. La boda del Rey era una oportunidad única dada la calidad y la cantidad de los invitados y de los periodistas acreditados para la ocasión. Cualquier cosa que sucediera tendría una resonancia garantizada en todo el planeta.
Estamos, pues, ante un hecho extraordinario –una boda real- que atrae la atención de los terroristas. Las autoridades de la época eran conocedoras de este riesgo, y más aún: que, a estos invitados indeseables, se iban a sumar, con gran entusiasmo, otros muchos, como los pimpis, posaderos madrileños, especializados en desvalijar a los transeúntes por la Villa y Corte y que, por lógica, también se estaban preparando para hacerlo con cuantos acudieran a participar en las fiestas; los timadores; los carteristas; pasteros (que eran los modernos trileros) y otros muchos, dignos de figurar sin desdoro en el patio del ilustre Monipodio. Madrid, durante el tiempo que duraran los fastos programados con motivo de la boda real, se iba a convertir en la tierra de Jauja, o en El Dorado de toda la gente, incluida la desparramada por las diversas provincias, que vivía dedicada a la “industria”, muy tradicional, por otra parte, de desplumar a “los primos”, trabajando con la mente para no dar ni golpe con las manos. Frente a estos dos grupos “de riesgo” se tomaron las oportunas medidas de prevención.
1.1.- Problemas institucionales
Las dificultades para enfrentarse a los anarquistas eran de dos clases: unas, externas a ellos, otras, internas. Las primeras no dependían, en absoluto, de su voluntad o de la forma de hacer de los anarquistas sino de quienes se oponían a ellos. En esencia se puede decir que las principales eran estas tres: la falta de unos buenos servicios de información, la desestructuración de la Policía y la casi malversación del dinero destinado a pagar confidencias.
Para comenzar, no existía un buen servicio de información ni en el Ejército ni en la Guardia Civil ni en la Policía. El intento de crear un Cuerpo de Policía Judicial que se encargara solamente del terrorismo anarquista, como consecuencia de las leyes antiterroristas de 1896 había fracasado estrepitosamente hasta el punto de que el 31 de marzo de 1906 se había ordenado su disolución y se le había integrado como una sección especial dentro del Cuerpo de Vigilancia. Con motivo del atentado, nadie la echó de menos ni culpó al gobierno de haberla disuelto. Las causas de su fracaso se deben buscar en su excesiva militarización y en la dependencia del Cuerpo de Vigilancia, que era quien de verdad controlaba las fuentes de información relacionadas con el anarquismo.
La estructura de la Policía estaba diseñada de tal forma que la misma coordinación dentro de sus propios servicios –no digamos ya con otros Cuerpos, por más afines que fueran, como el de Seguridad- podía considerarse como milagroso. Si tomamos, por ejemplo, el caso de Madrid, tenemos que parte de los servicios dependían de las 10 delegaciones en que estaba dividida y, al lado de ellos, coexistían, dependiendo directamente del Gobernador Civil, las Rondas especiales para el control de la delincuencia y otros servicios más especializados como eran los del control de viajeros y el de Higiene de la prostitución. Cada uno de ellos actuaba por su cuenta, no existiendo ningún organismo que estuviera encargado de centralizar las informaciones que se recibieran por cualquier cauce. Por esto afirmábamos que podía considerarse como milagroso que se coordinaran entre ellos.
La tercera pata de este peculiar banco viene determinada por la utilización que se hacía desde el gobierno de los gastos reservados. En contra de lo que algunos piensan, estos gastos se contemplan invariablemente como una partida de los presupuestos desde los primeros consolidados del Estado en 1828. Por esta época se asignaba al Ministerio de la Gobernación una cantidad de 425.000 pts, que teóricamente deberían ser empleadas en obtener información, cosa que sucedía en muy raras ocasiones, ya que lo normal era que fueran empleadas para sobornar periodistas tanto del gobierno como de la oposición (de donde le vino el apelativo por el que esta partida fue conocida: “fondo de reptiles”). La consecuencia práctica para la Policía fue que si quería información la tenían que pagar de sus propios bolsillos, por lo cual no era tan anormal que sucedieran cosas como ésta. En plena guerra de Cuba se detectó en Madrid la presencia de tres agentes cubanos. Se mandó a tres inspectores que no les dejaran ni a sol ni a sombra con la firme promesa de que se les abonarían todos los gastos. Los inspectores de Policía se tomaron este asunto muy a pecho: les siguieron durante mes y medio. Gracias a ello, el Gobierno pudo tener una información puntual y exacta de todos los movimientos de esos agentes en Madrid. Cuando terminó el servicio, pasaron una factura de 87 pesetas. No solamente no se las pagaron, sino que les expulsaron del Cuerpo de Vigilancia, con una nota que impedía su reingreso, con lo cual se encontraron en la calle y teniendo que devolver un crédito que habían pedido para poder hacer frente a aquellos gastos.
1.2.- Problemas derivados de la organización anarquista
Las dificultades internas provenían de la propia estructura de los anarquistas y de los apoyos que recibían tanto de forma voluntaria como involuntaria para llevar a cabo sus atentados. La organización anarquista era sumamente peculiar. Como explica Brenan1, tenía dos características que la hacían prácticamente inabordable desde fuera y que garantizaban su pervivencia. Es interesante hacer constar en este punto que la tradición oral dentro de la Policía coincide plenamente con estas apreciaciones de D. Gerald. Yo mismo he oído contar a viejos policías relatos de determinados servicios que confirman plenamente la veracidad de las afirmaciones de este autor.
La primera -y más notable- era la elasticidad de la misma. Tan pronto reunía a muchísima gente alrededor de un núcleo como se quedaba el núcleo completamente aislado y solo. Reunían a unos cuantos obreros simpatizantes, tenían una huelga y, en caso de que triunfase, se duplicaba o triplicaba el número de afiliados. Venía después la represión y la masa simpatizante se iba deshaciendo, pero impedía que la represión llegara al núcleo anarquista.
La segunda era que toda acción se realizaba de acuerdo con las bases, y procediendo de ellas. Nunca se obligaba a una sección a emprender una acción para la que no estuviera preparada. Esto tenía una consecuencia práctica muy importante: en caso de represión, ésta no se centraba más que en las secciones que habían secundado la huelga o llevado a cabo la acción revolucionaria. Lo cual quería decir que, imaginando la peor de las represiones, siempre había alguna sección que sobrevivía, y que era un excelente punto de partida para comenzar de nuevo.
Las dos características organizativas expuestas, tomadas conjuntamente, suponían un serio obstáculo para la acción policial. Primero porque, como ya se ha dicho, era imposible llegar al núcleo de militantes más convencidos. Y segundo, porque era muy difícil saber quién era anarquista y quién no, porque la organización tenía un carácter tan abierto como poco estructurado, siendo muy difícil saber quién era un simpatizante, un cotizante, un agitador o simplemente un curioso.
1.3. Las colaboraciones
Otro problema añadido era la colaboración prestada por los republicanos en la fase preparatoria del atentado y la colaboración involuntaria del gobierno civil de Barcelona. Según Romero Maura, la bomba utilizada en él fue traída desde París a Barcelona por el exministro de la I República, D. Nicolás Estevánez, quien aprovechó que tenía que hacer una escala en Barcelona para embarcarse con rumbo a Cuba. Estevánez tenía prohibida la entrada en España, debido a una larga trayectoria de conspiraciones, por lo cual Alejandro Lerroux, en el apogeo de su radicalización, pidió personalmente permiso al Conde de Bivona, gobernador civil, para que pudiera embarcar en Barcelona. El Conde concedió la autorización con la condición de que su paso por España se realizara con “el más riguroso incógnito”. ¡Claro que se hizo como el gobernador deseaba e imponía! Estevánez trajo la bomba desde París, la entregó a Ferrer Guardia y desapareció en dirección a Cuba.
Sigue, por lo tanto, siendo verdad lo que Alfonso XIII contestó al presidente francés, Loubet, cuando le presentaba sus excusas por el atentado de París: “Estos atentados son imposibles de evitar y puede usted creer que mi único dolor es pensar que hubiese sido víctima de él, M. Loubet, por acompañarme”.
2.- La ejecución material del atentado
2. 1. La búsqueda del hombre…
Fue en París, tras el atentado fallido, donde se decidió volver a intentarlo de nuevo, en una reunión a la que asistieron republicanos y anarquistas. Como primera medida había que buscar al hombre que fuera capaz de realizar esa acción. De ello se ocupó Soledad Villafranca, profesora de la Escuela Moderna, amante de Ferrer Guardia, quien aseguró: “No hay más que buscarlo, pues, le tengo yo. Pensar vosotros en lo demás, porque yo tengo juventud suficiente para enloquecer a quien necesitemos”.
Lo encontró muy cerca de ella. Mateo Morral también trabajaba en la Escuela Moderna como bibliotecario, y se había enamorado de ella. Sin ninguna necesidad de buscarlo lo había encontrado.
El papel de Francisco Ferrer Guardia, que resultó absuelto, tras muchas presiones, en el juicio que siguió al atentado, a la luz de todos estos hechos no fue el de mero cómplice ni el de mero encubridor. Fue el de verdadero cerebro o, como mínimo, coautor. La caja alquilada en el banco y la cuenta corriente compartidas ambas con Mateo Morral demuestran que estuvo presente en la financiación del atentado. Pequeño detalle, sin duda, pero que, unido a otros, sin su participación activa, el atentado hubiera sido imposible de realizar.
Entre estos otros pequeños detalles uno debe figurar en un lugar destacado: las instrucciones que Ferrer dio a Morral para que, en el caso de que no fuera detenido inmediatamente después del atentado, se pusiera en contacto con José Nakens, el editor de un periódico republicano, “El Motín”, que hacía trabajos de imprenta para la Escuela Moderna. Ferrer le había enviado “a cuenta” de dos trabajos futuros, 1.000 pesetas, que Nakens, sospechando algo, se había abstenido de cobrar. Este último declaró en el proceso que estaba convencido de que Ferrer había impartido instrucciones a Morral en este sentido.
Mateo Morral tuvo que viajar a Madrid, hospedarse en una pensión, para cambiarse, al poco tiempo, a la de la calle Mayor que tenía un balcón al exterior, precisamente, por donde tenía que pasar la comitiva real después de la boda camino del Palacio de Oriente. La causa que motivó este cambio de pensión fue que, de las averiguaciones que realizó Mateo Morral, resultó que era poco menos que imposible intentar penetrar con una bomba en la Iglesia de los Jerónimos. Este hecho le obligó a buscar otro lugar desde el que cometer el atentado y entonces se mudó a esta pensión que estaba en el trayecto por el que pasaría la comitiva real.
En los días previos al atentado tuvo tiempo para pasearse por Madrid y asistir a la tertulia que los escritores y artistas modernistas celebraban en la horchatería de Candelas en la calle Alcalá. Pío Baroja se inspiró en sus andanzas para escribir una novela: “La dama errante” y Valle-Inclán le dedicó una poesía titulada “Rosa de Llamas”2. El pintor Ricardo Baroja y Valle Inclán se personaron en el depósito de cadáveres para reconocerle. Como consecuencia de ello, el primero pintó un aguafuerte, que regaló a Valle Inclán. Se sabe a ciencia cierta que la noche inmediatamente anterior al día del atentado estuvo presente en esa tertulia.
2.2.- La rosa de llamas
Nada más instalarse en la calle Mayor 88, pidió a la dueña que le trajera un ramo de rosas blancas –eran las que le gustaban a Soledad Villafranca- y que las sustituyera cuando se marchitaran. La razón de esta petición es que así podría escribir “más contento”.
La tarde anterior, como se ha dicho más arriba, la pasó en la tertulia de la horchatería las Candelas, regresando pronto a la pensión, ya que a las diez estaba de vuelta en ella. Por la mañana pidió bicarbonato, alegando molestias de estómago y se encerró en su habitación. De ella ya no saldría hasta que arrojara la bomba envuelta en el ramo de rosas blancas, el día 31 de mayo de 1906.
He aquí lo que sucedió tal y como lo cuenta Julián Cortés Cavanillas:
“Cuando la comitiva avanzaba por la calle Mayor, el Rey llamó la atención de la Reina acerca de la gente que agitaba banderas y les arrojaba flores desde los balcones de un edificio oficial. La Reina volvió la cabeza en la dirección que el Rey le indicaba, y al hacerlo se acercó a la izquierda del carruaje. Llegaban en aquel momento frente a la casa número 88 de la calle, situada a la mano derecha. Asomado a la ventana del cuarto piso de ella, un anarquista, Mateo Morral, lanzó sobre la carroza un gran ramo de flores, que fue a caer a pocos pasos del vehículo. Hubo una repentina llamarada, una explosión aterradora, ruido de cristales al romperse, alaridos, gritos…
– Percibí un fortísimo olor ácido –refiere el Rey- y durante dos minutos por lo menos, me cegó un humo espeso. Cuando éste se disipó vi que las lises y las rosas del vestido de novia de la Reina estaban manchadas de sangre. Había salido ilesa, pero varios de nuestros guardias fueron lanzados de sus cabalgaduras descuartizadas. Sangraban profusamente hombres y caballos. La calle Mayor ofrecía un terrible espectáculo. Veintiocho personas resultaron muertas y cuarenta heridas. Todo el mundo gritaba frenéticamente: “¡Han matado al Rey y a la Reina!” Sólo gracias a la disciplina sobrehumana de mi regimiento de Wad-Ras, que cubrían la carrera y no rompió su línea, se evitó la avalancha de pánico. Tomé del brazo a la Reina y me dirigí a pie con ella en busca del coche de respeto, entre escenas de horror y entusiasmo. De no haber sido por mi deseo de que la Reina retribuyese los saludos del personal de aquellos edificios oficiales, no estaría hoy viva. La bomba estalló del lado derecho de la carroza”3.
Según testigos presenciales lo que ocurrió fue que el ramo de flores que contenía la bomba se enganchó en una guirnalda que colgaba en el edificio4. Este hecho hizo que se desviase de su trayectoria lo suficiente para no alcanzar de lleno su objetivo, al caer, no dentro del vehículo como era la intención del autor, sino a unos metros del carruaje. Fue suficiente para que los Reyes salvaran la vida.
3.2. La huida
Lo que ocurrió entre el lanzamiento de la bomba y la salida de Madrid de Mateo Morral lo contó José Nakens en una carta que fue publicada por la Correspondencia de España el día 8 de junio de 1906. Es una carta muy interesante que se va a tratar de resumir. A las cuatro de la tarde del día 31 de mayo se presentó en la redacción de “El Motín” Mateo Morral, confesándole a José Nakens que había sido él quien había tirado la bomba, que sabía que no había alcanzado al Rey, pero que se habían producido muchas “desgracias” y rogándole que no le delatara. Sabía cómo pensaba Nakens porque había leído lo que había escrito sobre Angiolillo, a raíz del asesinato de Cánovas del Castillo.
Nakens lo llevó a Cuatro Caminos, donde tuvieron que hacer algo de tiempo esperando a un inspector de tranvías, llamado Ibarra. Se entretuvieron tomando unos vinos con unos correligionarios republicanos, igual que Nakens. Cuando llegó Ibarra, se fueron a la Ciudad Lineal, donde vivía un antiguo anarquista llamado Daza, y en cuya casa creían que podría encontrar refugio Morral. Pero Daza se negó en redondo a acogerle, porque según decía hacía mucho tiempo que había abandonado toda actividad política y su resistencia aumentó más aún cuando le insinuaron que podría ser el autor del lanzamiento de la bomba sobre la comitiva real.
Entonces se acordaron de un tal “Sargento Mata”, que vivía en Ventas y se dirigieron a su casa, situada en la calle de Alcalá nº. 247. Este hombre, un antiguo sargento del Ejército que había participado en la intentona de golpe de Villacampa, era también republicano. Estuvo de acuerdo en acogerle, pero solamente por una noche. A la mañana siguiente, es decir, el día 1 de junio, su mujer compró ropa nueva para Morral. Éste se cambió y se marchó de la casa sin despedirse y sin tomar el desayuno que le habían preparado.
Debido a la intensa búsqueda policial de que estaba siendo objeto, no se atrevió a coger el tren para Barcelona en Madrid. Por ello, el día 1 de junio, Mateo Morral salió andando de Madrid en dirección a Ajalvir, con la intención de ir hasta una estación ferroviaria desde la que pudiera coger el tren en dirección a Barcelona. En Ajalvir compró algo de comida y le indicaron que la estación de Torrejón era la más próxima y hacia allí se dirigió llegando sobre las seis de la tarde. Como le informaran de que el tren para Barcelona pasaría por allí a las ocho y media de la tarde, se fue al ventorro denominado “Los Jaraíces” y pidió que le hicieran una tortilla francesa de tres huevos.
Aquel día hacía calor. Le sirvieron la comida y la bebida. Comía con mucha avidez, porque la larga caminata le había abierto el apetito. La mujer del tabernero comenzó a preguntarse por la identidad de aquel “mecánico” que llevaba una ropa que no había sido usada en trabajos de su oficio. ¿Sería un escapado del presidio? Una consulta urgente con el marido, el tabernero, y otros clientes fue suficiente para tomar una resolución: desplazarse hasta el cuartel de la Guardia Civil, pero, antes, como les caía de paso, avisar al vigilante jurado de una finca próxima para que le identificara. Es cierto que algunos declararon en el proceso que habían ido más lejos en sus suposiciones y creyeron que estaban ante el autor del intento de regicidio. Pero esto pudo ser simplemente un “farol” que surgió a posteriori, cuando la identidad de Mateo Morral estaba plenamente establecida.
El vigilante, Fructuoso Vega, de la finca “Soto de la Alborea” no se hizo mucho de rogar y se presentó enseguida en el ventorrillo. Rogó a Mateo Morral que le acompañara hasta el cuartel de la Guardia Civil para identificarle. Se produjo entonces una discusión entre el vigilante y algunos clientes del establecimiento que querían acompañarle y ayudarle para evitar la fuga del detenido. Al parecer, Fructuoso zanjó la discusión afirmando que para llevarle hasta el cuartel se bastaba y se sobraba él solo, y que no necesitaba ayuda de ninguna clase.
Mateo Morral se levantó de la mesa sin decir palabra, y, con la misma actitud sumisa y muda, siguió al vigilante. Éste iba andando delante, dándole la espalda al detenido. No habían andado más que unos cincuenta metros, cuando Mateo se paró, sacó un revólver de la faja y disparó dos veces contra el vigilante que cayó de bruces hacia delante, muriendo en el acto. A continuación, se suicidó5. Su cadáver fue encontrado a unos veinte metros del de Fructuoso Vega.
La Guardia Civil de Torrejón se limitó a comprobar que los rasgos del muerto coincidían con los del presunto regicida y a avisar al Ministerio de la Gobernación de que había aparecido el cadáver. Al anochecer de ese día se trasladó el cadáver a Madrid, donde llegó al amanecer del día 3.
Las 25.000 pesetas, ofrecidas por el Conde de Romanones, a quien diera pistas que llevaran a la localización y detención del autor del intento de regicidio fueron entregadas a la viuda e hijos de Fructuoso Vega. También se realizaron cuestaciones para ayudar a paliar esta desgraciada a través de varios periódicos, como era también habitual entonces.
3.- Las consecuencias
Las consecuencias fueron de dos tipos: unas, a corto plazo, y otras, a más largo. Las inmediatas fueron la caída de Segismundo Moret, presidente del Consejo de Ministros, y por lo tanto, también la de Romanones como ministro de la Gobernación. A la vez, no pasaron de la mera transitoriedad, dado que a ninguno de ellos este hecho les supuso el final de su carrera política. Muy al contrario, para alguno de ellos significó el comienzo de ella. ¡Qué verdad es aquello de que no hay mal que por bien no venga! Tal fue el caso de Santiago Alba, nombrado, como consecuencia de esta crisis ministerial, gobernador civil de Madrid.
Para la Policía significó el pistoletazo de salida para la gran reforma que culminó en febrero de 1908, y que muchos creen erróneamente que se trata de la fecha fundacional de la Policía. Traducido a un román paladino actual, la reforma de la policía equivale a la reorganización de la Policía. Es cierto que esta era ya por aquel entonces una vieja aspiración de la Policía. Como es natural, cuando se producía un hecho de extrema gravedad o de la del que estamos comentando, las primeras en sufrir sus consecuencias eran personas concretas, y después, en una segunda fase, la institución en general. Esta regla ha conocido pocas excepciones.
Los funcionarios policiales lo sufrían de una forma especial, porque les suponía sencilla y llanamente quedarse en la calle. Esto ocurrió tras el atentado que le costó la vida a Cánovas, pues declararon cesantes a todos los miembros de la Ronda Especial de la Presidencia del Consejo de Ministros. En esta ocasión los de la Ronda especial de la Casa de S.M. el Rey se libraron de la cesantía porque no habían participado en la elaboración de los dispositivos de seguridad, y porque las dos crisis muy seguidas de gobierno no dieron tiempo para tomar medidas. Cuando el 8 de junio fue nombrado D. Santiago Alba, gobernador civil de Madrid, éste era un novato en estas lides, y prefirió, en lugar de tirar por el camino de en medio, por abrir un expediente. Con ello se dilató en el tiempo la decisión, y como éste terminó sustanciándose un mes más tarde, cuando ya había pasado la mayor efervescencia, dejó para la próxima reorganización de la Policía el tema de las cesantías y ésta no tuvo lugar hasta febrero de 1908.
La consecuencia inmediata para los policías fue que todos los miembros del Cuerpo de Vigilancia tuvieran que demostrar su aptitud al someterles al que se llamó examen de continuidad, para el que se elaboró un temario, que dio origen a los primeros libros preparados para “opositar” al Cuerpo. Muchos, pero muy numerosos funcionarios fueron los que no superaron este examen, que, dicho sea de paso, de blando no tuvo nada, por lo cual fueron expulsados del Cuerpo.
La Institución policial no sufrió demasiados cambios. Se vio la necesidad de que en las grandes capitales hubiera un Jefe de Policía que coordinara todas sus actuaciones, pero de momento no se hizo nada. Al fin y al cabo, lo que pretendían los reformistas era que cambiaran las condiciones de entrada, de trabajo y se les dotara de una mayor estabilidad en el empleo, se mejoraran los sueldos y se estableciera un escalafón único para toda España. Todas estas reclamaciones tenían que ver más con el status del personal que con la organización institucional de la Policía.
La reforma que se estaban reclamando, y que no se llevaron a cabo, para organizar la Policía era que se dejase de fragmentarla en secciones y rondas y se unificase toda bajo un único mando.
Sorprendentemente, nadie echó en falta al Cuerpo de Policía Judicial, no a la Brigada Social como dice erróneamente Joaquín Romero Maura. Había sido creado en 1896, y por una ley de 31 de marzo de 1906 –dos meses antes de estos acontecimientos- se la había integrado en el Cuerpo de Vigilancia, como una sección especial para luchar contra el terrorismo. Es cierto que la Policía Judicial venía arrastrando problemas muy serios y que su desenlace era algo muy previsible. Lo curioso del caso es que en ningún periódico se culpara al Gobierno de haberla suprimido, precisamente en vísperas del mayor atentado anarquista cometido hasta entonces en Madrid.
4.- Conclusiones
A la luz de lo que se viene exponiendo, y del enfoque que se ha dado a los hechos, gravísimos, que tuvieron lugar, así como de sus consecuencias, se pueden sacar algunas conclusiones, que, a buen seguro, a estas alturas, los lectores ya tienen las suyas propias.
La primera de ellas es que contra la voluntad de matar todas las medidas de seguridad son impotentes. Mateo Morral hubiera preferido lanzar la bomba desde el coro de la Iglesia de los Jerónimos, porque los efectos hubieran sido mucho más devastadores y se hubieran multiplicado por el efecto del pánico. No pudo hacer por las medidas de seguridad que se habían tomado, pero no por ello desistió de su intento. Buscó un nuevo escenario desde el cual pudiera lanzar la bomba, y aunque no logró su objetivo, por causas ajenas a su voluntad, que no era otro que el de matar a los Reyes, sí que produjo numerosas víctimas entre muertos y heridos.
La segunda no puede ser otra que la peligrosidad de las utopías. Morral estaba convencido de que matando a los Reyes destruiría el sistema político sobre el que se basaba la monarquía parlamentaria. Como si todo ello dependiera únicamente de una persona. Esta utopía dio origen a un verdadero baño de sangre, totalmente inútil para los fines que se pretendían conseguir. Este error había sido puesto en evidencia en numerosas ocasiones anteriormente: ningún atentado, por grave que hubiera sido, con el resultado de muerte para reyes y presidentes de república había logrado cambiar ningún sistema político. La utopía anarquista era incompatible con cualquier sistema político. Bastarían solamente treinta años en la historia de España para que se obtuvieran las pruebas palpables de ello.
La tercera es la impunidad con que salieron de sus juicios los verdaderos coautores de los atentados sobre todo Ferrer Guardia, Soledad Villafranca, Nicolás Estevánez y otros. Todos ellos ejecutaron actos sin los cuales no hubiera sido posible la comisión del atentado. Debieron ser condenados con las pruebas existentes a determinadas penas de cárcel. Sin embargo, siguiendo una tradición que se inició con Ramón Sempau fueron absueltos. La impunidad alienta la comisión de mayores delitos. También en este caso, por desgracia, este axioma resultó cierto: su corroboración estuvo en los incidentes de la Semana Trágica, que Ferrer pudo preparar con toda tranquilidad desde su exilio francés.
Finalmente, hay que recordar que la seguridad total es una utopía. Cuando alguien tiene una voluntad decidida de quebrar y saltarse las medidas de seguridad, lo termina consiguiendo. Al que trata de prever las situaciones de riesgo siempre se le escapará algo, que será encontrado por el que lo examine atentamente. Esto es justamente lo que hacen todos los delincuentes: desde el que hurta “al descuido” hasta quien coloca una bomba. Fue también lo que hizo Mateo Morral, quien no pudiendo sacar adelante su primer plan, lanzar la bomba desde el coro de la Iglesia de los Jerónimos, lo cambió y lo hizo desde el cuarto piso del número 88 de la calle Mayor.
1 Gerald Brenan, “El Laberinto español”,…p.192 y ss.
2 Más detalles sobre este asunto pueden verse en el artículo de Jesús Mª Monje, “Rosa en Llamas: Valle Inclán y Mateo Morral” en “Los aliados”, www.elpasajero.com
3 “Confesiones y muerte de Alfonso XIII”, ABC, 1951. Se trata de una larga serie de artículos.
4 Al parecer, Morral había ensayado con naranjas. La bomba pesaba mucho más, por ello la caída se produjo más cerca de la pared y se produjo el enganche en la guirnalda, que la desvió de la carroza de los reyes.
5 Esta fue la versión oficial. Parece ser que el disparo que mató a Mateo Morral era de un calibre mayor que el de su revólver y, además, presentaba una trayectoria descendente.