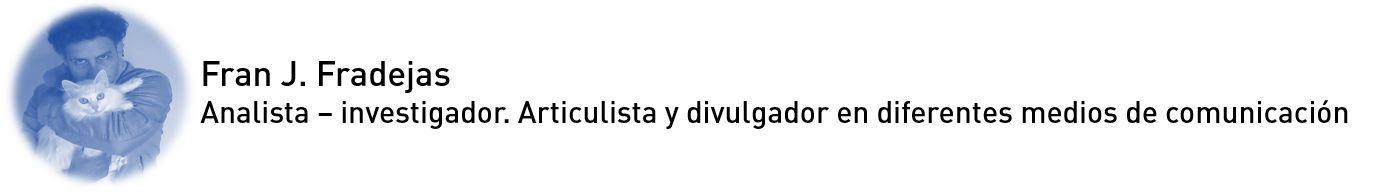En la fría noche invernal un cielo blanco de luz impoluta y cargado de estrellas iluminaba el paisaje desértico de un reducido pueblo al norte de Asia.
Una pequeña gata marrón, a la que hoy llamaríamos Carey, con una enorme barriga y pelaje descuidado y sucio, caminaba cansada y sin rumbo, buscando un sitio seguro para parir a su camada. Los dolores eran cada vez más grandes, el parto estaba cerca. Tras recorrer casi todo el pueblo, la búsqueda había resultado infructuosa. Ya no quedaba tiempo, si no encontraba algún sitio rápido, pariría sin remisión donde estuviera.
La luz de una antorcha lejana, que colgaba de un muro, llamó su atención. El felino avanzó lentamente hacia allí con curiosidad. Al aproximarse se topó con la pared de una cuadra. Sin tiempo para buscar otro sitio para el alumbramiento, entró y se acomodó en la paja, preparándose para lo que estaba a punto de llegar.
Poco a poco los dolores comenzaron a ser más fuertes y más frecuentes, hasta que por fin comenzó el ansiado parto. Cuando la primera de las crías vio la luz, la madre la limpió con suavidad y cortó su cordón umbilical; después de la primera llegó la segunda; una tercera cría vino después; y, por último, asomó el cuarto gatito.
Un caballo y una vaca que habían estado observando como tenía lugar el nacimiento, se acercaron a curiosear y felicitaron a la joven y primeriza madre.
Eran un macho y tres hembras preciosas y, a juzgar por el hambre que tenían, todos parecían sanos. La madre se tumbó de lado y, como es habitual en los bebes felinos, cada cría se agarró a un pezón, un pezón que ya sería suyo en todo el periodo de lactancia.
Los cuatro cachorros comenzaron a mamar, el calostro brotó y los bebés degustaron su primera comida, a la vez que ronroneaban, amasando con sus pequeñas patitas los pezones de la mama para que fluyera la leche. La gatita, rodeada de sus preciosos hijos, se sentía orgullosa y feliz.
Tras la fría noche llegó rauda la mañana. Varios copos de nieve cayeron, dejando un fino manto blanco sobre la tierra. El sol salió, la cálida luz la derritió en pocos minutos.
Los gatitos dormitaban sobre la mama. De nuevo, el hambre les hizo buscar nerviosos el pezón de la madre. Sus pequeñas boquitas intentaban sin éxito succionar la leche, pero algo raro pasaba, las ubres de la madre estaban secas y, por mucho que los bebes intentaban ansiosos que saliera la leche, esta no asomaba. Todos comenzaron a llorar con su vocecilla fina y suave. La madre no sabía qué pasaba, intentaba infructuosamente que la leche manara, mordiendo ella misma sus pezones. Fue inútil, lo único que brotó de ellos fue sangre.
Los lloros de los cachorros iban en aumento, cada vez eran más constantes y lastimeros. La mama gata estaba desesperada. La vaca que compartía la cuadra con ellos se prestó a darles de beber su leche y acercó sus ubres a ellos para que pudieran beber. Fue inútil, estos eran demasiado grandes para las minúsculas boquitas de los bebés felinos.
Los lloros y la desesperanza continuaron durante dos interminables días, hasta que uno a uno, los pequeños felinos fueron muriendo. Cuando el último de los bebés falleció, la gata buscó un lugar elevado en el pajar y allí se quedó, sola y con el corazón roto en mil pedazos, sin querer relacionarse con ninguno de los otros animales que habitaban el corral. Era tal su pena que, la triste gata, solo deseaba que la muerte la viniera a buscar y la llevara con sus hijos.
Unos días más tarde, cerca de allí, una joven pareja buscaba apresuradamente un lugar donde la mujer, ya cumplida, pudiera parir. Habían recorrido sin éxito todas las pensiones de los alrededores; solo les quedaba una vieja fonda donde preguntar.
Se dirigieron a ella, pero el posadero les respondió que no había ninguna habitación disponible. Cuando ya se iban, el hombre les llamó y les dijo:
—Si lo desean, pueden utilizar la cuadra. No es muy agradable, pero es lo único que tengo, allí hay paja, puedo llevarles unas mantas y acomodarlos lo mejor posible. Por lo menos, el niño nacerá a resguardo —añadió—. La pareja aceptó la oferta, y el posadero cumplió su palabra, acomodándolos con unas mantas sobre la mullida paja.
En la cuadra, el caballo y la vaca se acercaron a los recién llegados sin entender que hacían allí. El hombre ató a cada animal a un lado de la improvisada cama, para que calentaran en lo posible la estancia para la criatura que estaba a punto de llegar. Después se remangó e hizo de partero de su esposa.
La gata, aún deprimida, miraba desde arriba todo lo que pasaba y al ver que el parto comenzaba, bajó de su rincón y acercándose a ellos, se sentó para verlo con más claridad.
La cabeza del niño comenzó a asomar y poco a poco fue apareciendo el resto de su pequeño cuerpo, sucio y empapado de sangre. El marido lo levantó y miró su sexo, ¡era un varón! Acto seguido golpeó sus nalgas hasta que el niño comenzó a llorar.
Después de lavarlo y secarlo con la tela de su túnica, se lo entregó a la madre, que permanecía recostada, agotada tras el parto. El marido la besó en la frente y puso al niño junto a su cuerpo. La madre lo acomodó sobre sus pechos y comenzó a darle de mamar. Una vez el bebé se hubo saciado, se durmió, cayendo en un profundo sueño.
La gata, que observaba todo con gran curiosidad, viendo dormir al bebé recién nacido, notó que algo volvía a despertar en su interior, el amor de madre que perdió con la partida de los bebés había vuelto.
Pocas horas después, un hombre llegó a la puerta del establo y entró postrándose de rodillas ante el niño que acababa de nacer. A este hombre lo siguió otro, y otro y otro… hasta que, finalmente, cientos de personas abarrotaron la cuadra… los que no cabían hacían cola a la puerta. Con ellos llevaban animales y objetos diversos para entregárselos a ese bebe tan especial.
El niño despertó de su sueño. Sus ojitos recorrían con curiosidad la estancia de un lado a otro, observando a todas las personas que se habían acercado a conocerle, el movimiento de los animales, los colores y el brillo de los regalos que le habían traído…
Excitado por tantas cosas, a la criatura le era imposible volverse a dormir. Su madre lo cogió y comenzó a acunarlo, pero el niño no se dormía. El padre, a su vez, intentó infructuosamente que las personas que allí se congregaban bajaran la voz… el niño empezó a llorar.
La gata, que en todo momento había estado cerca del recién nacido, se acercó a él y, apoyando su cabeza en la del bebé, le ronroneó dulcemente, consiguiendo que este poco a poco se fuera quedando dormido.
La madre y el padre del niño acariciaron agradecidos a la gata. Esta se sintió inmensamente feliz, su maltrecho corazón volvió a latir y decidió, a partir de ese momento, cuidar en lo posible a ese niño recién nacido, del que no volvería a separarse jamás.
No te pierdas la II parte del relato haciendo clic aquí
Autor: Fran J. Fradejas
Para quien desee acompañar la lectura de este relato con la música que sonaba de fondo mientras lo escribía, os dejo a continuación el enlace: