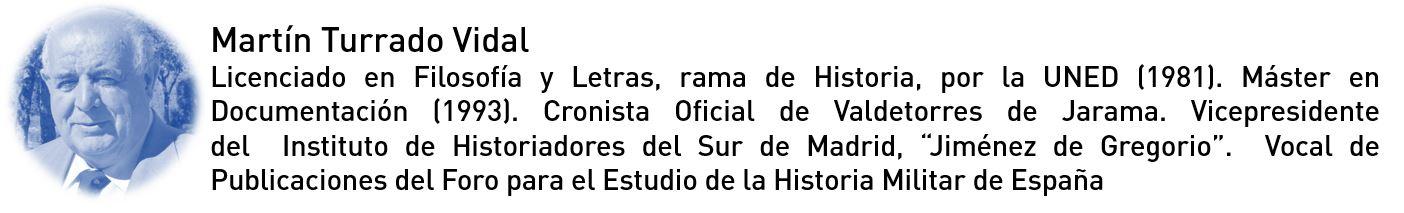Termina Quevedo las últimas líneas de su “Historia de la vida del Buscón”, con estas palabras “a ver si mudando mundo y tierra, mejoraría mi suerte. Y fueme peor, porque nunca mejora su estado, quien solamente muda de lugar y no de vida y costumbres”. Hemos visto en el artículo anterior que, en el caso del Real Decreto de 26 de noviembre de 1840 sobre la supresión de la policía secreta que tanto se aireó –y se sigue aireando en la actualidad-, no hubo cambio de lugar, ni de vida y costumbres, lo único que se produjo fue una reducción de esa partida presupuestaria y un cambio de nombre. Pasó a llamarse de “gastos imprevistos”. Seguía así la costumbre muy española de que, cuando una cosa no gusta mucho, pero no se puede quitar de en medio, se la cambia de nombre, a la vez que se trata de reducirla a la mínima expresión.
Lo que suele suceder es que el resultado de ello, si se trata de una institución pública, es que empeoren rápidamente su efectividad y su utilidad. Al final, el único remedio es aumentar su dotación y sus efectivos. Ocurrió esto con la Policía general del Reino, que fue reducida a su mínima expresión y cambiada radicalmente su organización interna. Le fueron reducidos personal y medios, pero fue peor el remedio que la enfermedad: también se redujeron sus prestaciones, a la vez que creció, como no podía ser de otra manera, el desamparo del Gobierno y de los Gobernadores civiles, sin medios para hacer ejecutar las leyes y, especialmente, para garantizar los procesos electorales, ni para luchar contra la delincuencia. En 1844 tuvo el Gobierno que aumentar las partidas presupuestarias para la policía y casi exponencialmente sus efectivos. Los fondos reservados recorrieron el mismo camino.
En la sesión del Congreso del 14 de julio de 1841, se produjo una larga intervención de Salustiano Olózaga para rechazar una enmienda de otro diputado, que pedía la supresión total de los gastos de policía. Al comienzo de su intervención, reconoció, sin ningún tipo de ambages, que la reducción de los efectivos del Ramo de Protección y Seguridad había terminado en fracaso. “Esto también debía conocerse que la institución provisional, incompleta, de la protección y seguridad pública no produce los resultados que su establecimiento debía producir”. Estaba pidiendo peras al olmo. ¿Cómo se iban a producir los mismos resultados con menos medios y con mucho menos personal? No era lógico pensar así, a pesar de lo cual, Olózaga siguió con este mismo modo de razonar.
Proponía que se suprimiera la partida destinada a los salvaguardias. Sabemos, por otras intervenciones del día 13 de julio de 1841, que en este caso lo único que se había hecho era cambiarlas de lugar y asignarlas a la Dirección de Caminos, Canales y Puertos, dentro del mismo ministerio. Pero reconocía que todos los caminos, que conducían a Madrid, eran muy inseguros: “debemos satisfacer la primera necesidad de los pueblos, dar seguridad a los caminos, prestar amparo contra los malhechores, conceder el primer bien de las Naciones, aquel bien que es la primera señal de su civilización, a saber, el goce pacífico de la persona, su acción libre por todas partes, en poblado y en despoblado. Yo desgraciadamente no veo que con la actual institución de los salvaguardias se logre este objeto”. La lógica hubiera sido argumentar que mucho menos se conseguiría suprimiéndolos. Aunque prestaran solamente sus servicios en las inmediaciones de Madrid, como siguieron haciéndolo, si se suprimían, aumentarían los robos en descampado de una forma exponencial. Lo suyo hubiera sido proponer, como hace el mismo Olózaga en su intervención, que “debería resolvernos a votar los suficientes (gastos), aun cuando con la debida economía, para todas las provincias de España”.
Lo realmente mollar y bueno viene a continuación. Después de tanto proclamar a los cuatro vientos que se habían suprimido los gastos de policía secreta, después de una durísima exposición de motivos en el Real Decreto de 26 de enero de 1840, viene a argumentar al Congreso D. Salustiano Olózaga que sería un desacierto suprimirlos del todo, o, lo que es mucho peor, que no podían desaparecer de ninguna manera. Merece la pena conocer de primera mano el texto de esta parte de su intervención:
“¿Y contra todos estos elementos, contra todos enemigos, el Gobierno no ha de tener medios ningunos? ¿No ha de saber siquiera dónde existen? ¿No ha de saber con qué apoyo cuentan? ¿Es más caro conceder al gobierno 300.000 reales con este objeto, que sería el destruir la más insignificante, la más breve, la más ridícula intentona de nuestros contrarios? ¿Puede compararse la devastación de los pueblos, la ruina que lleva por todas partes, el costo material de cualquier ejército por pequeño que fuese, con la cantidad insignificante que para prevenir estos males prepara el Gobierno? Yo creo, señores, que no solo al actual Gobierno, pero, ni aun al Gobierno que no marchase en la línea política que el Congreso creyese preferible, podría negársele una cantidad de esta especie; sería lo mismo que entregarle desarmado a todas las intrigas de nuestros contrarios, y el Gobierno no puede ponerse jamás en esa situación.
Digo más: aunque el Gobierno no votase una cantidad para atender a estos objetos, el Gobierno tendría que el deber de procurársela por el instinto de la propia conservación, por no dar lugar a perjuicios, que admiten comparación con los pequeños gastos precisos para estorbarlos. Sería inútil, por consiguiente, que nosotros negásemos esa cantidad al Gobierno: ¡ojalá sea también inútil el que la votemos, porque aún votada, puede que no sea necesaria, y si no se necesita, seguramente no se gastará”.
Olózaga dio la razón al diputado que propuso la enmienda en un punto crucial: los 300.000 reales del presupuesto, que se destinarían a “gastos imprevistos”, en realidad, vendrían a sustituir a los que en anteriores presupuestos se dedicaban a la policía secreta. Su utilización sería tan discrecional como habían sido sus predecesores. Era imposible prescindir de ellos, porque, de lo contrario, no se tendría ninguna noticia de los enemigos del Gobierno, exponiéndose a dejarlo desarmado, con el riesgo de que tuviera que detraer dinero para estos gastos de otras partidas presupuestarias.
Fue mucho más lejos. Con esa partida enormemente disminuida, si atendemos a las cifras ofrecidas en la exposición de motivos del tan citado Real Decreto, pasaban de 514. 938 en 1839 a 300.000 rs., en 1841, el Gobierno tendría que acometer una tarea complementaria, pero de gran importancia. “¿Pero tratamos ahora de esa organización? ¿Podemos improvisarla nosotros? ¿Y en vez de perfeccionarla, la destruiremos imposibilitando al Gobierno que la mejore por negarle los cortísimos gastos que para ella presupone?”.
A quienes cobraban de los fondos reservados se dejó de llamarlos agentes de policía secreta, ahora el nombre por el que deberían ser conocidos de allí en adelante sería el de “agentes especiales”. La razón alegada para ello era potentísima: este nombre no resultaba odioso para nadie, pues “es el más modesto y decoroso”. Se desmontó, pues, una red y una organización muy perfeccionada, que ya estaba funcionando, de gente que vivía de cobrar por información y se creó otra nueva que haría lo mismo, pero con menos dinero y efectivos. También, como es lógico deducir, con una enorme disminución en los resultados.
Lo dicho, se suprimió esa red organizada y compleja, como tal se reconocía en la exposición de motivos con esta frase lapidaria,: “para nada se necesita policía secreta, aun cuando esté perfectamente constituida y organizada”. A continuación, se la estigmatizaba: “Deseara sin duda extinguir este germen de vicios, aun de delitos, poniendo a la vez término a los gastos que ha ocasionado y han sido cubiertos con preferencia y absoluto olvido de obligaciones, las más sagradas”. ¿De qué obligaciones se estaba olvidando la comisión parlamentaria al presupuestar esta nueva cantidad con el mismo destino, aunque fuera menor?
Lo paradójico del caso, es que reconociendo que estaba perfectamente constituida, pero teniendo tantos vicios y siendo germen de tantos delitos, se aprobara otra partida presupuestaria destinada a los mismos fines para que pudiera ser empleada con la discrecionalidad de la sustituida. Es más: se iba aún mucho más lejos, pues todo esto se llevaba a cabo con una intención explícitamente expuesta: mejorarla. En su lugar, partiendo desde cero y con muchos menos recursos, se tenía que crear otra red de confidentes muy mejorada. Es decir, al Gobierno de ese momento se le estaba pidiendo que hiciera milagros. Para desprestigiar a la anterior, no hubo recurso que no se utilizara. Para la nueva, que iba a emplear el dinero, aunque menos, para lo mismo, no hay ni una palabra de reproche. Eran las ventajas de estar en un spoil system, en el que todos los empleados públicos deberían ser militantes del partido político que gobernase.
El deseo de dar nombre a las instituciones no quedó en eso, a pesar de los buenos deseos de Salustiano Olózaga: “¡Ojalá que todas las instituciones tuviesen nombres neutros, nombres sin despertar afecciones de ninguna especie explicaran perfectamente el objeto de la cosa a que se refiriesen!” El intento de que fuera aceptado por todos, era imposible de realizar. Muchas instituciones, no solamente la Policía sufrieron esos cambios de nombres. Debió ser porque ninguno de los que se dio, explicaba el objeto a que se referían.
El final de toda esta historia, ya lo resumió Quevedo en dos palabras: “Fueme peor”. Todas estas dudas en torno a las instituciones dedicadas a garantizar la seguridad pública después de una cruel guerra civil, no hizo otra cosa que aumentar sus desastres como resultado de la reducción de sus medios y de su personal. Pensar que el simple cambio de nombre de las cosas, no era suficiente para arreglar ninguno de los problemas que se estaban viviendo. Menos aún, para hacer creer que esas instituciones “odiosas”, desaparecían del mapa. La realidad, también en este caso, se terminó imponiendo y esas instituciones resurgieron, pero con mucho mayor coste económico para el Estado.
Trasladado a la actualidad, hay gentes que no cambian de lugar ni de vida ni de costumbres, pero tampoco de tiempo. Siguen repitiendo, sin hacer crítica alguna, las mismas manipulaciones a través de esos cambios de nombre que se produjeron el año 1840 y que se demostraron como tales al discutir los presupuestos generales del año siguiente. Se les ha debido parar el reloj ese mismo año.
Pincha en este enlace y descárgate el libro: Juan Meléndez Valdés y la literatura de sucesos.