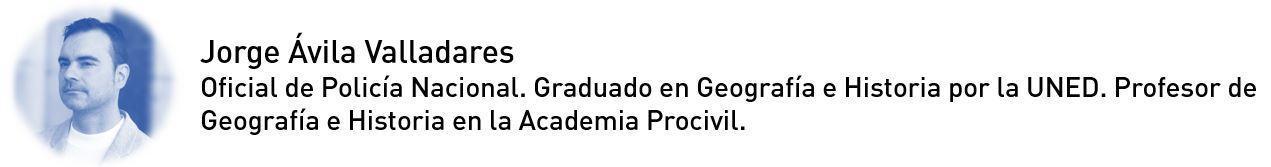
“Se te podría tener por negligente y poco previsor de accidentes repentinos, si asistes a una cena sin hacer testamento: los riesgos son tantos exactamente como ventanas abiertas y en vela esa noche, cuando tú pasas bajo ellas […] No faltará quien te desvalije una vez cerrada tu casa cuando por todas partes has corrido los pestillos y guarda silencio tu tienda con sus cadenas. Entretanto, también hace de las suyas espada en mano el imprevisto salteador, siempre que se tiene a buen recaudo de vigilantes armados […] La cantidad de hierro para grilletes es descomunal, como para temer que falten rejas, que deje de haber machotas y almocafres. Felices debes llamar a los abuelos de nuestros abuelos, felices a las generaciones que, en otro tiempo, bajo reyes y tribunos, vieron a Roma bastarse con una sola cárcel”.

De esta forma tan cruda y explícita describía la Roma antigua, en su obra “Sátiras”, uno de los más insignes literatos romanos: el poeta y dramaturgo Juvenal (Ss. I al II a. C.). Efectivamente, la Roma del siglo primero antes de Cristo distaba mucho de ser ese lugar tan idílicamente presentado en las películas o en las novelas históricas actuales como una ciudad bulliciosa y alegre, llena de templos con exuberante decoración grecorromana, en la que las ruidosas gradas del anfiteatro se vestían con sus mejores galas para acoger espectaculares luchas de gladiadores, martirios de prisioneros devorados por fieras traídas de tierras lejanas o tensas carreras de carros en el circo máximo al atardecer, mientras una legión que regresaba victoriosa de la Galia desfilaba con sus deslumbrantes e impolutas armaduras bajo un grandioso arco monumental para regocijo del fervor popular.
Ciertamente, Roma podía ser muchas cosas: un cruce de caminos para comerciantes, viajeros y personas de todo origen y condición, pero también un lugar oscuro, sucio y, sobre todo, peligroso. De ello era perfectamente consciente el joven —pero hábil— emperador César Augusto, quien se había hecho con las riendas del trono imperial romano en el 27 a. C. tras vencer a sus rivales políticos.
Augusto era consciente de la necesidad de un puntal de orden que contribuyese a presentarle ante el pueblo como un gobernante capaz de proveer un mínimo de estabilidad social y seguridad institucional. Aunque la ley romana garantizaba el derecho de autodefensa ciudadana en caso de asalto o robo nocturno, el progresivo aumento de la delincuencia hizo obsoleta esta herramienta legal. Augusto necesitaba dar con urgencia una respuesta institucional firme ante las necesidades de seguridad de una ciudad que ya rondaba el millón de habitantes: la solución serían las cohortes urbanas, el primer cuerpo policial organizado de la Historia.
Esta unidad, de naturaleza militar, estaba bajo la autoridad directa del praefectus urbi (prefecto de la ciudad), un cargo designado por el emperador entre personas de su máxima confianza. Las cohortes urbanas, inicialmente compuestas por mil quinientos efectivos distribuidos en tres cohortes de quinientos hombres, estaban consideradas como una unidad de élite, específicamente destinada a combatir la delincuencia, o mejor dicho, los tipos delictivos de su tiempo: modificación de pesos y medidas en el mercado, control de calidad de la carne y el pescado en los mercados, fraude, robo, hurto, adulterio, riñas tumultuarias en tabernas y burdeles, control de masas y, muy especialmente, la vigilancia de la vía pública durante los espectáculos gladiatorios y circenses, momento en que los ladrones aprovechaban la ausencia de los moradores de las viviendas para hacer de las suyas.
No obstante, entre los cometidos más importantes de las cohortes urbanas figuraban la persecución de sociedades secretas susceptibles de atentar contra la seguridad del Estado romano (como los cristianos) y la persecución de esclavos fugados. Para ello, las cohortes urbanas se desplegaban diariamente en pequeños destacamentos dispersos por puntos estratégicos de la ciudad y vías de comunicación inmediatas conocidos como stationes, en los que además recibían avisos ciudadanos sobre comisión de delitos. Mediante ese despliegue operativo, se daba sensación de proximidad, seguridad y presencia permanente. De esta forma, la actividad preventiva cobraba mayor protagonismo que la actividad represiva, haciendo más eficientes los recursos policiales al alcance del Estado romano. Algunas de estas unidades prestaron servicio de vigilancia en infraestructuras críticas para el Estado, como el puerto de Ostia (cerca de Roma), la ciudad costera de Cartago o la actual Lyon (Francia), un interesante cruce de caminos en la ruta mercantil de metales preciosos, aceite, vino, y salazones desde Hispania.
Los requisitos para ser miembro de las cohortes urbanas de Roma eran prácticamente los mismos que los exigidos para el ingreso en cualquier unidad militar romana de la época, con alguna salvedad: medir más de un metro y setenta y cinco centímetros y no ser actor, pescador, panadero, pastelero, pajarero, mujer, esclavo, gladiador o cualquier otro oficio o condición considerada en aquella época como no apropiada para el ejercicio de las armas.
Una vez superada la probatio o examen de admisión, en el que además de los requisitos socioeconómicos se comprobaban aspectos tales como la vista, el oído o la comprensión lectora, el aspirante pasaba a prestar un servicio de armas que podía durar entre los dieciséis y los veinte años, con derecho al reenganche en otra de las unidades de élite de su tiempo, la Guardia Pretoriana, a cargo de la escolta imperial. La panoplia habitual de un urbaniciani se componía de un sagum —un manto que llegaba por las rodillas para proteger del frío—, grebas, brazales, escudo, espada y lanza ligera, reservando el uso del casco para aquellas ocasiones en que el peligro del servicio así lo demandase.
Los sucesivos emperadores romanos fueron conscientes de la eficacia y necesidad de estas unidades, motivo por el cual sus efectivos fueron aumentando en número y calidad de vida (su sueldo fue uno de los más altos de entre las unidades militares de su tiempo). No obstante, los vaivenes políticos, sociales, bélicos y económicos del convulso siglo III d. C., conllevaron la supresión de esta y otras muchas unidades de la época, como la Guardia Pretoriana, no sin dejar un valioso e interesante antecedente de lo que hoy denominamos Unidades de Intervención Policial, a cuyos integrantes dedico de corazón este artículo, sabedor de los desvelos que hoy, día once de septiembre de dos mil veintiuno sufren sus integrantes por nuestra querida Patria, siempre fieles al mandato Constitucional que juraron defender con su vida. Va por vosotros, hermanos.
Un artículo de Jorge Ávila para h50 Digital. Oficial de Policía Nacional. Historiador y profesor de Geografía e Historia en la Academia PROCIVIL.






