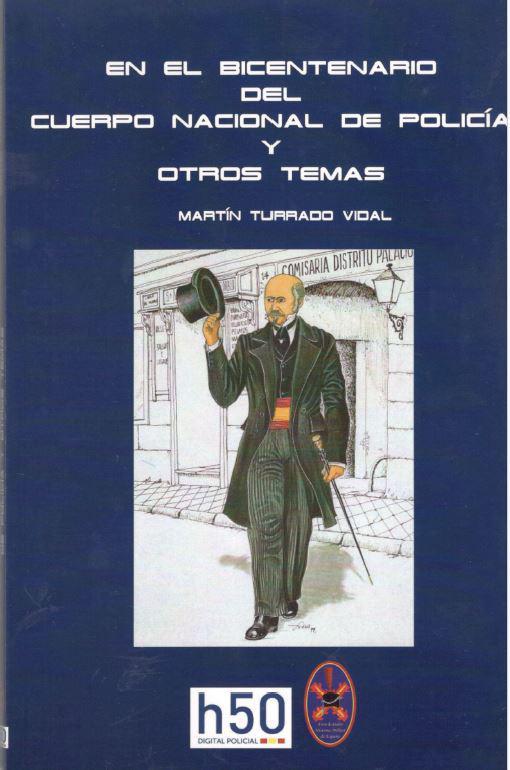Martín Turrado Vidal*
Ocurrió que unos cuantos amigos salieron a cazar a las afueras de Madrid, cerca de Villanueva del Campillo. Era el día 22 de octubre de 1845. Se prometían una jornada muy gozosa, porque hacía buen día y esa aventura en el campo resultaba ser muy apetitosa. Iban provistos de todo lo necesario para ello, perros, escopetas, y comida, porque pensaban pasar todo el día practicando ese deporte.
Sin embargo, como a eso de media mañana, cuando se disponían a hacer un receso para reponer fuerzas y ninguno de ellos tenía a mano su escopeta, fueron asaltados por otra cuadrilla bastante numerosa e intimidatoria que merodeaba por los mismos parajes. El resultado fue que los ataron con cuerdas, los amordazaron, los obligaron a estar echados en el suelo, y mientras un par de aquellos delincuentes les vigilaban con sus “puscas” (escopetas recortadas) el resto de la cuadrilla se dedicó a despojarles de todo cuanto valor tenían y, por supuesto, de sus armas y utensilios de caza., incluidos los dos borricos que habían llevado cargados con lo necesario para comer aquel día.
Todo este episodio se desarrolló sin límite de tiempo, porque en el descampado nadie podía auxiliar a los cazadores. Tampoco podían pedir auxilio, porque, como se ha dicho antes, una de las primeras medidas, que tomaron los delincuentes, fue la de amordazarles. Lo peor fueron las amenazas continuas de matarles al mínimo movimiento que hicieran y los insultos que les proferían los dos guardianes, que únicamente sirvieron para agravar la situación de los atracados.
¿Quiénes eran los atracadores? Hemos dicho que era una cuadrilla bastante numerosa que actuaban a pie, muy violentos, y que sabían que los cazadores con sus provisiones habían escogido aquel paraje para cazar. No había nada de azar en el atraco: los autores contaban con un santero que les había puesto al corriente de lo que estaba sucediendo. Entre los cazadores iba un juez de primera instancia, cuyo nombre me ha sido imposible de averiguar, y, seguramente otras personas de su círculo, por lo cual fueron fácilmente reconocibles. Alguien les vio abandonar Madrid, por una de las puertas de la muralla, y eso bastó para desatar todos los acontecimientos. Por eso el suceso ocurrió a media mañana: fue el tiempo que medió entre la llegada del santo al jefe de la cuadrilla, lo que tardó este reunir a los componentes de ella, y ponerse en marcha, detrás de los cazadores y esperar a que estos estuvieran en el punto adecuado donde poder llevar a efecto el atraco con la mayor impunidad.
Se trataba de una cuadrilla de dronistas, una subespecie de los delincuentes que, residiendo en Madrid, cometían sus delitos en los alrededores y disfrutaban de sus botines en la ciudad. Un autor contemporáneo anónimo los definía de la forma siguiente: Los dronistas eran extremadamente peligrosos por la violencia que empleaban en sus robos. “Llámanse dronistas los que roban también en despoblado con iguales o parecidas condiciones, pero que salen a pie y comúnmente con escopetas de caza. Cuando detienen a unas cuantas personas y las atan a todas conduciéndolas a un sitio previamente determinado, se llama llevarlas al trincadero. Estos sitios son ya generalmente conocidos de los ladrones. Pocos hay a propósito o que reúnan las circunstancias de un buen trincadero, a saber, vista y salida; como llaman ellos, es decir, que sea un sitio que domine las avenidas para no ser sorprendidos y que tenga escape sobre todo de la caballería, que temen mucho más que a la infantería. En los alrededores de Madrid solo se cuentan tres o a lo más cuatro trincaderos con las condiciones apetecidas. Los más notables son el de las Pedrizas en el camino de Francia y el de los montes de Toledo. Queremos, por demás advertir, que esas dos clases de ladrones se componen de gente tremenda, valerosa, esforzada y capaz de toda clase de crímenes. Uno de los medios que con más frecuencia usan para robar a seguro, es presentarse en las ferias y mercados como tratantes en ganado. Compran, de acuerdo con un santero, caballos y mulas que paga este puntualmente, y luego ellos aguardan a los compradores y les quitan el dinero. Cuando no tienen fondos para hacer este tráfico, roban el ganado, que venden a tahoneros de Madrid, públicamente conocidos por peristas en este artículo”.
Los otros dos grupos de delincuentes que actuaban fuera de Madrid, como los dronistas eran los caballistas y los rateros de campo.
Los caballistas que eran definidos así por el mismo autor: “Llámanse caballistas aquellos famosos salteadores de caminos que salen de Madrid montados y armados con buenas “puscas” (fusiles recortados) que de acuerdo con otros de otros puntos van a dar un asalto en las cercanías de la capital o en las provincias; Suelen salir siempre provistos de sus correspondientes pasaportes, y como gentes de negocios, de su competente licencia para el uso de una arma de fuego de defensa. Suele acompañarles un guía que se llama el salva, quien los conduce por caminos extraviados al sitio destinado para reunirse y verificar el robo. Estos robos se hacen comúnmente con santo, es decir, con aviso de lo que van a robar. Concluida la operación, reparten religiosamente el producto de la rapiña y se dispersan volviéndose a Madrid o a sus casas hasta otra ocasión”[1].
A estos el mismo Felipe Monlau, con su seudónimo de Dimas de la Camándula, los define muy acertadamente en un párrafo humorístico como los delincuentes más tontos, de quienes “carecen de talento para robar en poblado, y de los que no han estado en ninguna cárcel, en ningún presidio donde, sea dicho con perdón de nuestro sistema correccional y penal, hubieran podido aprender las mil y una maneras de apropiarse de lo ajeno sin asustar a su propietario”[2]. Ambos tenían otra característica común: que los delincuentes de campo no solían robar en las ciudades ni en los pueblos.
Ambos grupos, caballistas y dronistas, tenían muchas cosas en común. Eran delincuentes organizados, muy peligrosos. Nunca actuaban al azar, porque hicieron del delito su medio de vida y dependían de él para subsistir. Sopesaban cuidadosamente los riesgos y los beneficios antes de cometer un golpe. Su universidad era la cárcel. El ingreso en estas organizaciones criminales suponía llegar a lo más alto en su carrera delictiva. En la cárcel se jactaban de su poder para corromper la justicia; relataban analizando los últimos delitos que habían cometido; se jactaban de eludir la acción de la justicia; alardeaban de su virulencia y estudiaban con detalle la forma de esquivar la acción de la policía.
El tercer grupo lo constituía la subespecie de los rateros de campo. Eran los que no utilizaban violencia para cometer sus robos. “Llámanse rateros de campo los que se dedican a robar en los alrededores de Madrid objetos descuidados, pero que no asaltan a las personas. Entre ellos pueden citarse los que roban prendas de ropa a las lavanderas del canal, gallinas, aves y otros comestibles que se traen a los mercados, instrumentos de trabajos agrícolas, cubas o mantas de galeras y carros y otros infinitos objetos que se ofrecen”.
Cuando los atracados regresaron a Madrid, encabezados por el juez de 1ª Instancia denunciaron los hechos ante otro juez. Éste encargó vivamente, como no podía ser de otra manera, dada la relevancia de las víctimas, al jefe de la ronda de capa que averiguara quiénes habían sido los autores del desaguisado. El jefe de esta ronda era entonces Don Francisco García Chico, celador de policía, que había sido durante muchos años celador de las afueras de Madrid, con distinto en la puerta de Toledo, y, que, por lo tanto, conocía perfectamente el ambiente en el que los autores se movían. Además, contaba para animar a los confidentes, a los informadores y a los soplones, con dinero para pagarles por su información, pues ese año aún se mantenía la partida presupuestaria denominada de policía secreta con la que se podía hacer frente a esos pagos. En una semana ya había esclarecido el delito, poniendo a disposición judicial a los autores del mismo, lo que da idea de una gestión muy eficaz.
Francisco García Chico con miembros de su Ronda de Capa recorrió los campos durante una semana. En una de esas “expediciones” no volvieron solos, pues todo el mundo pudo ver que estaban acompañados por varios individuos, atados unos a otros en una cuerda de presos. Se trataba de la casi totalidad de los “dronistas”, autores de aquel atraco y de otros robos. Lo contaba de esta forma “El Castellano” el día 29 de octubre de 1845, es decir, una semana después de ocurridos los hechos: “Parece que el Señor Chico ha vuelto de una expedición a los montes de Boadilla a cuyas inmediaciones se cometieron días pasados varios robos según dimos cuenta a nuestros lectores. Se dice que ha logrado coger a varios individuos sospechosos y que practica escrupulosas pesquisas”. El Español el día 29 de octubre de 1845 le añadía algún detalle más: “El Sr. Chico ha recorrido en busca de los ladrones todos los puntos de aquellas cercanías, que le han parecido sospechosos, y parece que ha logrado coger a algunos sujetos contra quienes existen indicios”.
La especialización en la lucha contra delincuentes organizados, habituales y reincidentes seguía dando frutos. No en vano por esas fechas, a pesar de algunas pequeñas interrupciones, era lo que llevaba haciendo la Ronda de Capa dependiente del Gobierno civil de Madrid desde el 7 de mayo de 1834.
[1] “Apuntes históricos. Ladrones de Madrid y modo de extinguir los robos”. Es un opúsculo aparecido en 1852 de 46 páginas. Lo Firma “Un abogado del ilustre colegio de esta Corte”. Creo que su autor es Felipe Monlau, pues apareció reproducido al pie de la letra en la voz “ladrón” contenida en el tomo 25 de la “Enciclopedia Moderna. Diccionario universal de literatura, ciencias, artes, agricultura, industria y comercio”, editada por Francisco P. Mellado, en 1853, en que aparece como colaborador.
[2] Dimas de la Camándula, seudónimo de Felipe Monlau, en el Arte de Robar o Manual para no ser robado, pág.2.